Que desaparezcan los paisajes de nuestra infancia resulta muchas veces inevitable, pero no por ello menos desazonador. Entiendo que se trata de un tributo que debemos pagar al progreso, o mejor dicho al crecimiento de las ciudades, que no siempre progreso y crecimiento van de la mano. Un crecimiento que en el caso de Jerez, como si de un desaforado y hambriento monstruo de hormigón y asfalto se tratase, ha ido devorando el entorno y los campos que rodeaban la ciudad, transformados finalmente en barriadas o en áreas comerciales que no guardan ninguna relación con lo que aquellos lugares fueron. Incluso desaparecen los nombres —los topónimos— con que a lo largo del tiempo tales lugares fueron conocidos y llegaron hasta nosotros. En esta tierra de contrastes es tal la falta de respeto por el pasado, por la Historia que preserva nuestras señas de identidad como pueblo, que ni siquiera los nombres se salvan de la quema.
Yo nací y crecí en Picadueñas Alta, junto al Salobral, una antigua finca de recreo propiedad del Marqués de Salobral —de ahí su nombre—que lindaba con el zoológico. En una parte de dicha finca —una antigua y abandonada parcela de labor salpicada de olivos, almendros, granados, higueras, etc.— el guarda que la custodiaba —Joaquín, al que de manera aviesa llamábamos el "Cabecita Menúa" por razones que a nosostros nos resultaban obvias— nos permitía estar y jugar siempre que no nos aproximáramos demasiado al bosque de eucaliptos y al pinar que rodeaban la casa de la Marquesa —”San Lorenzo”— y la casita aledaña que habitaba el propio guarda y casero de la finca. En el Salobral viví los momentos mágicos de la vida, que son los de la infancia, de modo que si es verdad que nuestra verdadera patria es la infancia, mi patria es entonces el Salobral.
Pero del Salobral, patria de todos los chaveas de Picadueñas en los años 60 y 70 del siglo pasado, ya no queda nada, ni siquiera el nombre. El lugar de nuestros juegos infantiles, donde descubrimos todo lo que de verdad es importante para la vida —la amistad, el misterio, el sexo, el miedo...— es hoy una barriada como otras tantas cuyas calles han sido rotuladas con nombres postizos e improvisados, que en nada recuerdan o evocan lo que aquello un día fue. Y lo mismo le ha pasado al Cerro Lano, un cerro en mitad de la marisma al otro lado de la antigua carretera de circunvalación, al que se llegaba por la hijuela de Rompecerones, donde íbamos de excursión los sábados a zascandilear persiguiendo ranas o lagartijas, o a guerrear con otras bandas de chavales, o simplemente a coger lúas con las primeras lluvias del otoño... Un cerro y su entorno que hoy forman parte del complejo comercial llamado estúpidamente “Luz Shopping”, un nombre que parece ideado para escarnecer la historia del lugar, y nuestra lengua y cultura.
Pues de todo aquello, como decía, ya no queda nada, ni siquiera los nombres. Una demostración más del desdén de quienes han gobernado la ciudad no solo por nuestra Historia y nuestro patrimonio, del que la toponimia es parte fundamental, sino por la memoria y los sentimientos de quienes ya tenemos cierta edad, condenados a ver desaparecer para siempre, y sin dejar rastro alguno, lo que fue nuestro mundo. Entiendo la tragedia de quienes en otras partes de España vieron un día desaparecer sus pueblos y paisajes inundados por los embalses, y que ahora con la sequía asoman fantasmales del fondo de los pantanos. Pero al menos tales pueblos aún conservan sus nombres, lo que les permite no caer definitivamente en el olvido. Con tristeza y enojo siento que nos están robando, también la memoria.
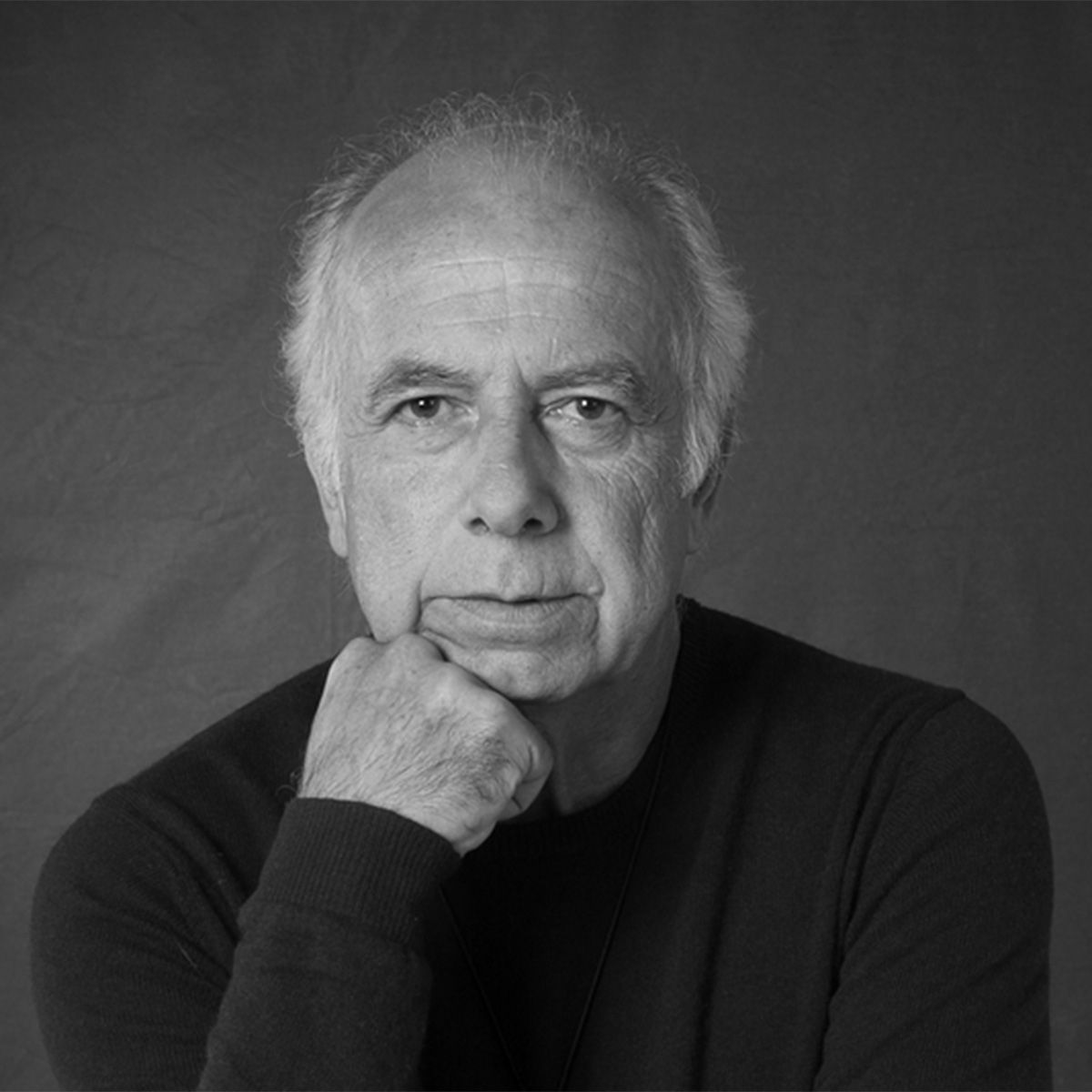

Comentarios