Mientras hablaba por teléfono se asomó a la ventana. Abarcó satisfecho de una mirada el horizonte desde la planta 57 del gran edificio de la corporación. Seguía nevando. En la confortable calidez de su despacho la ciudad parecía, allá abajo, un impoluto decorado de blanco algodón. La decisión estaba tomada, no podían permitirse unos beneficios finales tan poco ambiciosos. La cotización de la compañía subiría sin duda y los mercados le premiarían.
Hoy los ciudadanos despertarían con una desagradable noticia, en adelante quizás fuera eso lo único que desayunaran. A pie de calle, un hambriento mendigo se cobijaba del duro frío arrinconado en su humilde castillo de cartones usados. Imposible conciliar el sueño con esa gélida temperatura. Tomó uno de los periódicos con los que se arropaba e intentó leerlo pero el idioma parecía haber cambiado tanto (primas de riesgo, refinanciaciones, ERE…) que apenas entendía nada y rápidamente las palabras acabaron desdibujándose tornándose en jeroglíficos ante sus cansados ojos. Miró hacia arriba, frente a él un nuevo e imponente edificio de diseño. Sus oscuros cristales impedían ver el interior. Pensó que seguramente allí dentro habría calefacción, pero ¿quién podría entrar? Ya ni el calor era democrático. Oyó una rata chillar.
Cegados por el reflejo del sol en la acristalada opacidad de la torre oscura, los ciudadanos deambulaban por la calles bajo su sombra voraz. La creciente aglomeración de altos edificios apenas les dejaba ver un pequeño pedazo de cielo menguante. En la ciudad cada vez había más castillos de cartones. El viejo mendigo, que vivía a ras del horizonte y apenas sentía ya sus dedos, se preguntaba cuánto tarda en congelarse el corazón. Mientras tanto, un hombre en la planta cincuenta y siete de aquel moderno edificio decidía que había llegado el momento de subir el precio del cartón.
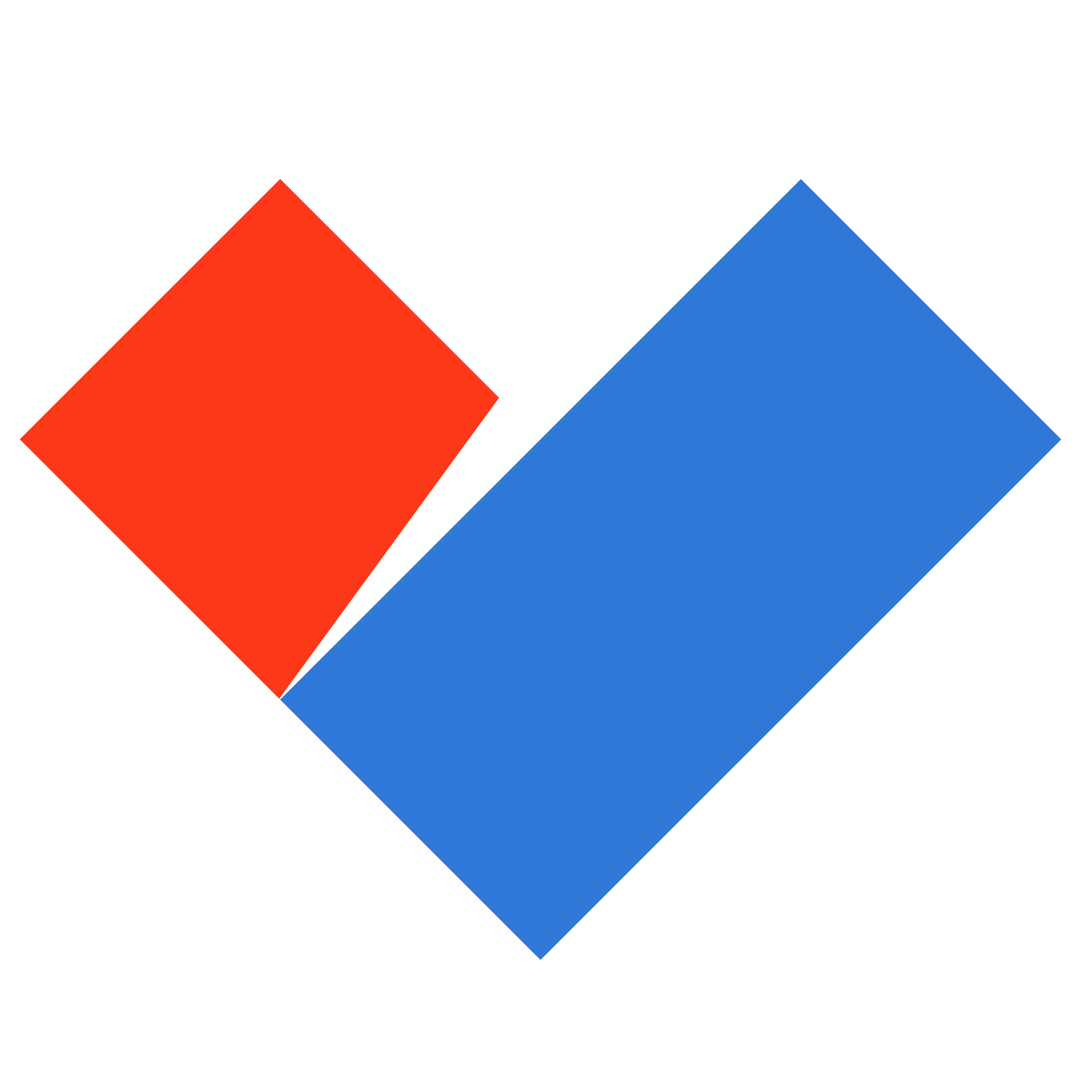
Comentarios