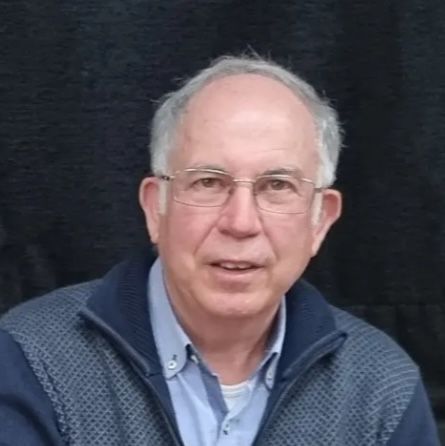Del contenido de las primeras crónicas asturianas, la conocida como crónica albeldense y las dos versiones de la crónica de Alfonso III (la Rotense y la Sebastianense), escritas a finales del siglo IX, podemos deducir esa clara percepción que tenían los autores de esas crónicas de que el territorio asturiano no era Hispania; percepción que, incomprensiblemente, ha pasado inadvertida a la historiografía oficial.
Son varias las referencias incluidas en esas crónicas que identifican a Hispania con al-Ándalus y descartan que para ellos el reino asturiano fuera Hispania, aunque los autores y los reyes asturianos, según esas crónicas, se sintieran herederos de la Hispania visigoda, a pesar de que el territorio de Asturias no había sido visigodo. Una contradicción que ponen de manifiesto los historiadores de la época. Esta contradicción sólo se puede entender por el origen hispano de la nueva clase dominante en Asturias, ajenos a una tierra que ellos mismos no consideran Hispania.
Son varias los párrafos de las crónicas asturianas en los que se da a entender que el lugar que habitan no es Hispania. Por ejemplo, en una referencia a la repoblación en tiempos del rey asturiano Ordoño I (muerto en 866), de ciudades como León, Astorga, Tudem o Amaya, “abandonadas desde la antigüedad”, que las repobló, según dice la crónica Rotense “populo partim ex suis, partim ex Spania aduenientibus impleuit” (con parte de su propio pueblo y en parte las llenó con los que llegaban de Hispania). Otra referencia es la que hace la crónica Albeldense sobre el rey de Asturias Silo que cum Spania ob causam matris pacem habuit (Hizo la paz con Hispania por amor a su madre). Estas son dos de las varias referencias que hay en las crónicas en ese sentido, pero también las hay en otros códices de la época que recoge el historiador granadino Gómez Moreno en su libro “Iglesias Mozárabes”, como son las referencias que se hacen a que el obispo de Samos (Lugo), o que el libro de Samuel Spania veni (viene de Hispania).
La idea que reflejan estos documentos del norte peninsular, seguramente redactados por mozárabes emigrados desde el Sur, es la que se tendría entre la comunidad cristiana andalusí. Los textos latinos de la época seguían nombrando el al-Ándalus islámico como Hispania, así lo vemos en un texto del clérigo cordobés del siglo IX, Abad Sansón, que calificaba a Abderramán II como regis Hispanie. También entre los musulmanes andalusíes esa era la percepción. El gran geógrafo andalusí del siglo XII, al-Idrisi, en su descripción de la península de al-Ándalus, afirma que la zona situada al Sur del Sistema Central se denomina Isbaniya (Hispania), mientras que la parte del norte se llama Qastalla (Castilla).
Pero la identificación entre Hispania y al-Ándalus ya se dio desde los primeros momentos de la islamización de la península. En el 716 se acuñó un dinar bilingüe árabe-latino en el que por una cara, en latín, pone solidus feritus in Spania (sueldo hecho en Hispania), y por la otra, en alfabeto árabe, cuya traducción es “fue acuñado este dinar en al-Ándalus”. Por lo tanto, aquí vemos la primera identificación de Hispania con al-Ándalus, en una moneda de tipo bizantino pero con un símbolo, el de la estrella de ocho puntas, que ya aparecía en monedas de la época turdetana.
Esa equiparación de al-Ándalus con Hispania tiene en los textos árabes diferentes variables. Por un lado, en sentido geográfico, se identifica a al-Ándalus con la península ibérica. Ese es el sentido que se entiende cuando se habla de Yazira al-Ándalus, literalmente isla de al-Ándalus, pero que también se equipara a península de al-Ándalus. La consideración de al-Ándalus como un espacio geográfico que corresponde a toda la península es una constante a lo largo del tiempo en todos los geógrafos árabes y andalusíes. Pero el topónimo al-Ándalus también se empleaba en un sentido político-administrativo, y es entonces cuando el territorio andalusí se correspondía con el que estaba bajo dominio musulmán, territorio que fue variando en función de las conquistas militares por parte de cristianos y musulmanes. Incluso, en algunos textos, se especifica como territorio del al-Ándalus político a una parte del sur peninsular, y no a todo el territorio dominado por el Islam, ya que hay zonas que pertenecen al dominio musulmán pero que se califican como “marcas de al-Ándalus” o zonas sometidas a al-Ándalus, como eran la marca inferior, la media o la marca superior.