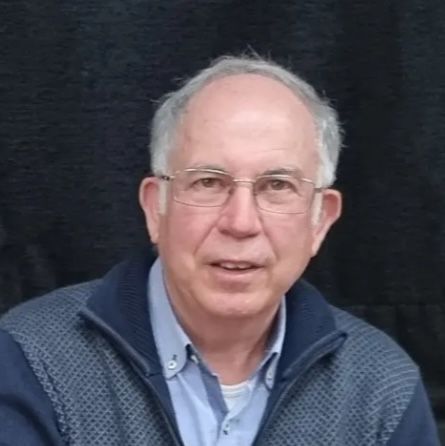Este año 2025 se cumplen 600 de las primeras referencias de la llegada de gitanos a la Península, pero también es necesario recordar que parte de los gitanos actuales tienen su origen en aquellos moriscos expulsados del Reino de Granada que, ante las expulsiones generales del siglo XVII, decidieron camuflarse como gitanos para poder quedarse. De hecho, en esa época se denominaban “gitanos” a todos los marginados en general, fueran realmente de origen gitano o no.
Después de la rebelión de los moriscos del Reino de Granada, se decidió por parte de la administración de Felipe II el reparto de una gran cantidad de ellos por otras tierras del dominio del Reino de Castilla. Así vemos que una parte de los expulsados, unos siete mil, según el historiador especialista en tema moriscos, Bernard Vincent, terminaron en tierras de Sevilla y Córdoba. Otra parte de los moriscos desterrados del Reino de Granada terminaron asentándose en otras ciudades andaluzas como Jaén, Linares, Baeza, Úbeda, Carmona, Écija, Cabra, Baena, Lucena, etc, aunque después de los repartos oficiales hubo una cierta movilidad entre poblaciones y bastantes retornos camuflados. Por ejemplo, de Sevilla, parte de los asignados terminaron en la provincia de Cádiz, especialmente en Jerez. En la ciudad Hispalense se asentaron, mayoritariamente, en los barrios de La Feria, San Bernardo y, especialmente en Triana.
Muchos de esos moriscos granadinos expulsados a otras ciudades andaluzas terminaron en barrios conocidos como morerías en el siglo XVI, viviendo en construcciones típicas de la época, conocidas como corralas o corrales de vecinos. Esas típicas construcciones vecinales compartían un patio común, conocido como corral, donde era habitual la celebración de fiestas, convirtiéndose esos corrales de vecinos en un elemento importantísimo en la conservación de bailes y cantes populares.
En el siglo XVII, un gran número de los residentes en esas corralas seguían siendo de origen morisco. En 1625 un “informe sobre los moros esclavos y libres de Sevilla” hacía referencia a un importante número de moriscos que se habían trasladado desde las zonas marítimas hasta las ciudades del interior, como Sevilla, y que se habían instalado en esos corrales de vecindad, en grupos numerosos. Otro documento de 1665 habla de que parte de los moriscos de Sevilla se habían trasladado a vivir a diversos corrales de vecindad.
La política de los austrias era acabar con el problema de los moriscos irredentos que seguían sin querer asimilarse a la nueva sociedad católica-castellana. Para ello se determinó la gran expulsión entre el 1609 y 1610. Una parte de la población de origen andalusí ya se había integrado, a su manera, en la nueva sociedad de los conquistadores, otra parte consiguió escabullirse de la expulsión, fuera de la península, por diferentes métodos. Uno de ellos, especialmente de los moriscos más marginados, fue la de hacerse pasar por gitanos. Así vemos, a mediados del siglo XVII, cómo los barrios conocidos hasta entonces como morerías se convertían en gitanerías. Pero esa “transformación” de una parte de los moriscos en gitanos tardó mucho tiempo en ser asimilada por la administración y por parte de la sociedad más antimorisca. Así lo podemos deducir de diferentes textos de la época.
Por ejemplo, a principios del siglo XVII, a percepción de que entre los gitanos había muchos moriscos no pasaba por alto a los clérigos partidarios de la expulsión de los moriscos, como un clérigo castellano de un convento Santispiritus, que se inclinaba por la expulsión de los gitanos, también, porque “ay presunción que muchos de los que andan como gitanos son moriscos” por lo que se recomendaba “usar con ellos del rigor que se ha usado con los moriscos”. Otro clérigo e historiador de la misma época, Pedro de Salazar y Mendoza, también señalaba que cosa muy sabida es, que muchos de los que andan con los gitanos, assí hombres, como mugeres, son españoles, y lo mesmo passa en otras prouincias. Ya hubo, con Felipe III, intentos de expulsión también de los gitanos, muy poco después de la expulsión de los moriscos, expulsión que no se materializó. A partir de entonces, parece que la vinculación de parte de los moriscos desarraigados con la minoría étnica gitana se dio de manera recurrente, ya que una real cédula de 1619 prohibía que se distinguiera a los gitanos con ese nombre puesto que no lo son de nación. Por lo tanto, ya existía en la sociedad del siglo XVII la convicción de que la mayoría de los gitanos no eran originarios de esa etnia llegada a la península en el siglo XV. Como escribía el sociólogo austriaco Gerhard Steingress, en su libro “Sociología del cante flamenco” La voz “gitano” ya no definía las características étnicas de los gitanos llegados a España en el siglo XV sino que pasó a denotar una muy determinada categoría social de individuos que tuvieron que sobrevivir a base de una economía de subsistencia y desprecio.
Con el rey Felipe IV (que reinó entre 1621 y 1665) “desaparecen” oficialmente los moriscos de España. La respuesta del Rey ante las peticiones de las Cortes para seguir redactando pragmáticas contra los moriscos era la de “que no convenía hacer pragmática, pero que se mandaría a las justicias que no admitiesen denuncias, y que contra los sospechosos procediesen no como moriscos, sino como vagabundos". Así que a mediados del siglo XVII ya tenemos a muchos moriscos con el apelativo de “vagabundos”, al igual que otra minoría marginada de la época, los “egipcianos”. De ahí en adelante todos los vagabundos y marginados en general se les conocería como “gitanos”, fueran gitanos de etnia, o fueran moriscos que habían escogido esa forma de vida, o negros horros o bozales provenientes de la esclavitud que no se habían podido integrar en la nueva sociedad castellana.
Todavía, en la pragmática contra los gitanos de Carlos III, de 1783, se sigue dudando de la procedencia “egipciana” de la mayoría de los gitanos. No en vano la primera declaración de intenciones de la pragmática es, precisamente, esa: Declaro que los que llaman y se dicen gitanos no lo son por naturaleza, ni provienen de raíz infecta alguna. Y en el título se equipara a los gitanos con los “castellanos nuevos” al igual que se había hecho con los moriscos.
La convivencia de todo tipo de marginados en esas corralas de vecinos, moriscos de origen andalusí, ya bajo la denominación de “gitanos”, egipcianos de etnia descendientes de los que llegaron en el siglo XV y negros de origen esclavo, fue el crisol que supuso, ya avanzado el siglo XVIII, la gestación del cante flamenco.
Serafín Estébanez Calderón, en Un baile en Triana, una de sus escenas andaluzas, publicadas en 1847, refiriéndose al baile, sintetiza perfectamente este fenómeno: Sevilla es la depositaria de los universos recuerdos de este género, el taller donde se funden, modifican y recomponen en otros nuevos los bailes antiguos y la universidad donde se aprenden las gracias inimitables, la sal sin cuento, las dulcísimas actitudes, los vistosos volteos y los quiebros delicados del baile andaluz. (...) Ni por el continuo aluvión de nuevos bailes, ni de la recomposición de los unos, ni de la fusión de los otros, dejan de existir siempre los recuerdos y las imágenes más vivas de la antigua Zarabanda, Chacona, Antón Colorado, y otros mil que mencionan los escritores desde el siglo XVI hasta el presente.
En definitiva, de esa amalgama de gentes, y de sus circunstancias de marginación y persecución, se fue fraguando el cante jondo, el del quejío y la pena. Lamentos que se expresaban en el trabajo del campo de esos jornaleros sin tierra, y en oficios que se habían prohibido a los moriscos, pero que como gitanos podían seguir ejerciendo, como en la fragua y la herrería, como tratantes de ganado, y en las recuas de bestias de los arrieros; y en las cárceles... donde a veces terminaron muchos de ellos después de la bárbaras redadas gubernamentales de mediados del siglo XVIII.