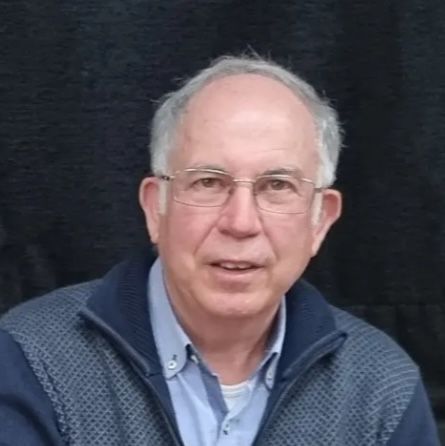La historiografía nacionalista española acuñó el término ideológico de “reconquista” para referirse a un larguísimo periodo de tiempo (casi ocho siglos) en el que los incipientes reinos cristianos del siglo VIII, terminaron por dominar la península ibérica. No vamos a entrar ahora en rebatir el término ideológico de “reconquista” que no aparece en los textos históricos medievales y que se utiliza muy desafortunadamente para referirse a lo que fue, primero, un proceso de repoblación de territorios vacíos o bastante despoblados y, después, a un proceso de conquista.
Ni siquiera en las ideologizadas, interpoladas, contradictorias y fantasiosas crónicas asturianas de finales del siglo IX se denomina a ese episodio de la Historia como “reconquista”, ya que estas hablan de conquista, de repoblaciones, de restauración del ejército de los godos o restauración de su iglesia, o de un genérico “extensión del reino de los cristianos”.
Los ideólogos de la “reconquista” suelen atribuir el inicio de tan magna proeza a un Pelagius quidam, spatarius Uitizani et Ruderici regum, (un tal Pelayo, espatario de los reyes Vitiza y Rodrigo) como le denomina la crónica asturiana Rotense, que vence a miles de musulmanes, dirigidos asombrosamente, según alguna versión de las crónicas, por un obispo cristiano, en un escarpado valle donde existía una cueva con un pequeño santuario de la Virgen, la cova dominica o covadonga. Ese “caudillo” de la “reconquista”, si es que existió, no queda claro en las diferentes versiones de la crónica de Alfonso III de Asturias, de quién era en realidad, ni cuando ni de donde había llegado a Asturias. Son totalmente contradictorios los datos biográficos sobre ese personaje, que fue el héroe de la “reconquista” española, como Carlos Martel lo había sido para los francos. Un personaje y una gesta que, curiosamente, pasa totalmente desapercibido para las crónicas cristianas elaboradas en al-Ándalus.
Pero a pesar de las referencias a batallas “milagrosas” y conquistas “fantásticas”, de las crónicas, de los anales y de los cartularios medievales se deduce claramente que la aparición y la extensión del reino cristiano de Asturias, al que pertenecía la primitiva Castilla, se produce como consecuencia de continuas repoblaciones a lo largo del tiempo, en esos primeros siglos de su existencia.
La mayoría de las repoblaciones documentadas se refieren a la fundación de algún monasterio. En el caso de los documentos del siglo IX referidos a los territorios de Asturias de Santillana, Trasmiera y la Castilla primitiva se localizan, según la historiadora Esther Peña Bocos, hasta 97 “presuras y scalidos de iglesias y monasterios”. De las informaciones que nos dan los diplomas de los cartularios vemos como la repoblación está basada, fundamentalmente, en el elemento religioso, constituyéndose con el tiempo una auténtica oligarquía eclesiástica. La mecánica más frecuente de este fenómeno de repoblación es la existencia de un clérigo, acompañado de familiares, normalmente venidos del sur o de las zonas repobladas con anterioridad, que funda una iglesia o un monasterio, de nueva planta o sobre ruinas encontradas, y hace una "presura" o toma de posesión en propiedad de unas tierras yermas que pone en cultivo el repoblador.
Estas repoblaciones o “presuras” del norte peninsular se dan desde los tiempos ya tempranos de Alfonso I (739-757), como recoge la crónica Rotense. Es decir, desde los mismos inicios del reino asturiano. En tiempos de Alfonso I se puebla “Asturias, Primorias, Liébana (...) y Vardulia, que ahora llamamos Castilla...” Precisamente, la primera vez que aparece el nombre de Castilla en el norte de Burgos es en un documento del año 800 que habla de repoblación, de fundación de iglesias y de roturación de tierras con la plantación, entre otros productos, de viñas. En las crónicas también se dice que en tiempos de Fruela, que reinó ente el 757 y 768, se repoblaron algunas zonas de Galicia. En tiempos de Ordoño I (850-866) y su hijo Alfonso III (866-910) se da un gran impulso a las repoblaciones al sur de la cordillera cantábrica, en el valle del Duero y en la zona de León, a donde poco tiempo después se trasladó la corte real. Así vemos como en las crónicas se habla de una gran repoblación a cargo de Ordoño I en ciudades como León, Astorga, Tuy y Amaya, ciudades que desde antiguo estaban desiertas, según la propia crónica. En este caso la crónica especifica que la repoblación se hizo con gentes, en parte de las suyas, y en parte venidas de “Spania”, que en aquellos tiempos era el país dominado por los musulmanes, es decir, Al-Andalus. Y esa es una de las claves de las nuevas repoblaciones, que se hacen con cristianos arabizados procedentes del sur, que trasladan al norte su cultura, el árabe como lengua culta, el romance como lengua familiar y el arte de estilo andalusí que se ve en las iglesias mozárabes de la zona.
El hijo de Alfonso III de Asturias, García I (910-914), ya rey en León, siguió con esa labor repobladora hacia el sur, repoblando ciudades como Roa, Osma, o San Esteban de Gormaz. Referente a los primeros momentos de los condados castellanos, de las quince noticias que dan los anales castellanos primeros, siete se refieren a la repoblación de la zona, lo que viene a constatar la importancia de este fenómeno en el nacimiento y crecimiento de la primitiva Castilla.
En definitiva, en los primeros siglos de existencia de los reinos cristianos no es que no se debe hablar de “reconquista”, es que no hubo ni siquiera una auténtica conquista hasta que Alfonso VI toma la ciudad de Toledo, ya en el siglo XI.