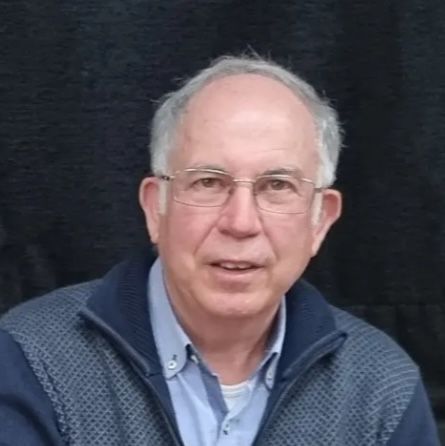En las décadas posteriores al final de la guerra civil española, las procesiones de Semana Santa apenas existían en Cataluña. Solamente en algunas localidades como Mataró, Tarragona o Badalona se mantenía alguna tradición procesional en la calle. En la mayoría de las localidades, los actos de Semana Santa se circunscribían al interior de las iglesias. Podemos decir que el resurgimiento de las procesiones de Semana Santa en Cataluña se produjo con fuerza gracias a los emigrantes andaluces. Ese fue el caso de la ciudad de Barcelona donde en 1965 se crea la Pontificia y Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena, con sede en la parroquia de San José y Santa Mónica, situada en las Ramblas barcelonesas. Desde los primeros años de su creación saca sus imágenes a la calle por el centro de ciudad. Sus dos advocaciones son una clara traslación a Cataluña de las originarias de Sevilla, siendo la primera procesión “andaluza” que se celebró en tierras catalanas. Tiempo después, en los noventa, se crea en la misma ciudad de Barcelona la Cofradía “andaluza” de Ntra. Sra. de las Angustias, en el corazón de la ciudad condal. Tanto una como otra, con el tiempo, consiguieron hacer estación de penitencia en la Catedral.
En la última década del siglo XX y en los primeros años del XXI, es cuando las procesiones impulsadas por los emigrantes andaluces se generalizan por otras localidades catalanas, en las que se había perdido esa tradición, como Castelldefels, Manresa, Santa Coloma de Gramanet, L’Hospitalet, Pineda de Mar, Badía del Vallés, Sant Vicenç dels Horts, El Vendrell, Sant Boi de Llobregat, Igualada, Masquefa o el Prat de Llobregat. En otras localidades como Lleida, Mataró, Tarragona o Badalona.las procesiones impulsadas por andaluces convivían con las tradicionales de esas localidades.
En muchas de estas procesiones que se celebraban en esos años llamaba la atención que la simbología, la estética y la puesta en escena –si no lo propios nombres de las cofradías- eran andaluzas. Como en Andalucía, los costaleros mecían los pasos dándoles ese aire humano al sufrimiento del Cristo y dan ternura al dolor de su madre. Las “levantás”, como la del Nazareno de la procesión del Viernes Santo de Mataró, hacen que los esfuerzos de quienes van bajo las “trabajaeras” recordaran el esfuerzo diario de la vida. “La salía” a rodillas de la Virgen de la Angustias por la puerta de la Iglesia de San Jaime de Barcelona, nos recuerda las estrecheces de la vida. Las saetas que se lanzaban al Cristo o la Virgen en la puerta de la Casa de Andalucía del Prat, las marchas procesionales de la banda de la Asociación Cultural Andaluza 15+1 de Hospitalet, el redoble de la banda de tambores del Centro Cultural Andaluz de Mollet del Vallés que acompañaban al “Gran Poder” hasta la catedral de Barcelona..., son expresiones de un pueblo que se estremece al son de marchas interpretadas por unas bandas de música que son elemento esencial del clima sonoro, y que rompe en olés cuando desde una acera o un balcón, fluye por martinetes una saeta que se oye en el más absoluto silencio.
Ello era debido a que los impulsores de estas cofradías eran “andaluces”. Y citamos lo de andaluces entrecomillado, porque no sólo nos referimos a personas nacidas en Andalucía, sino también a otras que –sin serlo- viven y sienten la Pasión al estilo de Andalucía.

Son variadas las circunstancias en las que se han desarrollado estas cofradías. Las hay que nacieron directamente de una asociación andaluza donde una parte de sus miembros sentían la necesidad de expresar su fe “a su manera”. Es decir, como dicen los antropólogos, los miembros de una comunidad emigrante sienten la necesidad de reproducir sus símbolos identitarios dentro de la sociedad de acogida. En este caso podemos poner como ejemplo –entre otros- las Cofradías nacidas en la Casa de Andalucía del Prat, de Manresa, de LLeida o de la Colonia Egabrense de Santa Coloma. En otros casos, fueron un grupo de andaluces, al margen de las Entidades andaluzas, los que se asociaron y crearon directamente una cofradía, bien extrapolando una advocación de su ciudad o pueblo, o bien creando nuevas advocaciones. En el primer caso podemos encuadrar la Cofradía de la “Virgen Macarena y Cristo del Gran Poder”, de Barcelona, y en el segundo la Cofradía 15+1 de Hospitalet de Llobregat.
En general, las procesiones “andaluzas” en Cataluña nacieron por la necesidad de muchos andaluces por revivir fuera lo que ellos han vivido en sus lugares de origen, aunque al ser los promotores de zonas diferentes de Andalucía esta extrapolación sólo se quedó en una Semana Santa “a la andaluza”, donde se mezclan características peculiares de diferentes zonas o bien se improvisan nuevas, en consonancia con los recursos con que cuentaban las Cofradías. Todas han nacido del voluntarismo de un grupo de amigos o de una asociación andaluza ya constituida para otros fines, pero que ha sentido la necesidad de incluir entre sus actividades culturales una de las más importantes manifestaciones identitarias del pueblo andaluz, como es la Semana Santa. El componente cultural-étnico que se ponía de relieve en las manifestaciones religiosas de Andalucía y que se hacía más patente en las procesiones andaluzas que se desarrollaban en esos años en Cataluña, era una de las causas –aunque no la única- del rechazo explícito e implícito de una parte de la iglesia catalana hacia este tipo de celebraciones. De hecho, la mayoría de ellas se han consolidado con el tiempo por la fuerza de los hechos. Es decir, que en muchas ocasiones se han realizado las procesiones al margen de la iglesia y la autorización ha llegado cuando ya se habían consolidado. Incluso hay casos en que después de muchos años se han seguido haciendo procesiones sin que la Iglesia tenga nada que ver, como ocurre con las que organiza la Cofradía 15+1 de Hospitalet.
Con el tiempo han ido quedando atrás las reticencias de la Iglesia de Cataluña hacia estas manifestaciones de fe tan distintas a las tradicionales de esta tierra. Eran otros tiempos cuando se hacía callar a un espontáneo que se lanzaba a cantar una saeta al paso de un Cristo. Fue cambiando la actitud de algunos párrocos que se negaban a abrir las puertas de la parroquia a los pasos procesionales por considerarlos ajenos al verdadero sentimiento religioso. Se fue “normalizando” la relación hermandades-iglesia y parte de las mismas Cofradías, que en principio nacen como “laicas”, iban siendo reconocidas por la Iglesia. A ello también fue contribuyendo la dignificación –sobre todo por el aumento de los medios económicos de las Cofradías- de los desfiles procesionales.