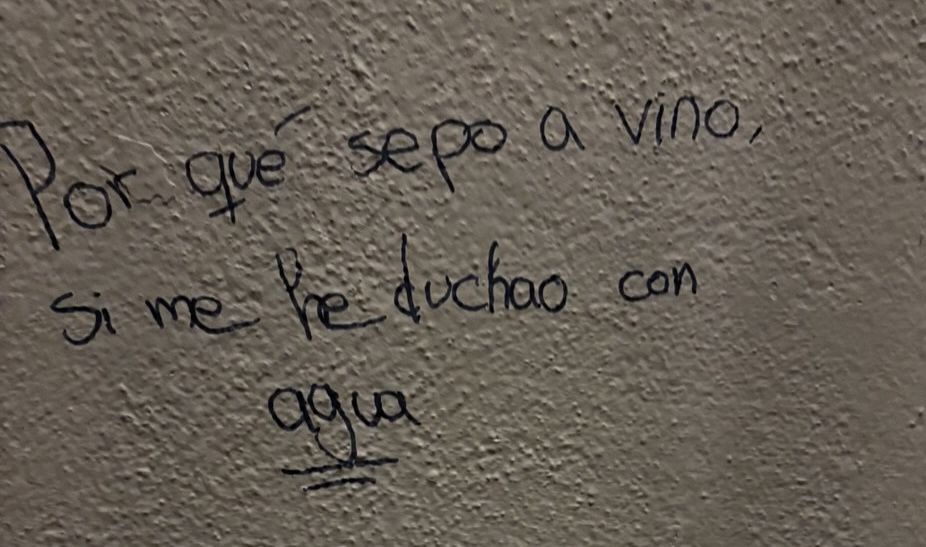Ayer el perro me tiró el cubo de la basura al suelo. Cuando llegué de la calle a casa, se escondió con el rabo entre las piernas en otra habitación, como el artista se esconde tras el telón esperando la respuesta del público. Fruta podrida, tierra, restos del almuerzo, papeles hechos trizas. De alguna manera, observar con detenimiento por toda la casa los residuos propios es siempre un recuerdo de la escasa solidez de las cosas.
Avanzar caminando por un estercolero que no sientes como tuyo. Tiene un toque de humildad. A menudo, la mayoría de acciones que hacemos al día no se piensan. Se tiran las cosas a la basura sin darle mucha vuelta y se van acumulando en un hueco ciego, opaco, del que luego ya nadie se acuerda. Que aquello que tiramos a la basura vuelva a la superficie, a la vista, propicia una infrecuente memoria del día, de aquello que no quisiéramos, en realidad, tener que volver a recordar.
El perro se empeña en ofrecerme episodios metafísicos de manera violenta. La vida, supongo, se compone de miles y miles de metafóricas bolsas de basura repletas hasta arriba de palabras, actos, pensamientos, sean más o menos dolorosos, más o menos bellos, que algunos días, de vez en cuando, sería necesario tirar al suelo para auscultarlos. Solo te hace falta un perro. Mientras cogía el recogedor y la escoba, pensaba que el amor, que en su ausencia o su presencia, de alguna manera mueve el mundo, está hecha de esa pastosa materia desechable que inundaba mi suelo.
Se dicen los enamorados palabras concretas, exactas, con la firme intención de definirse, dar respuesta, relato, ficción y brío a las cosas que viven ya después y, sin embargo, en el momento, está todo hecho de sudor, nervio, olor, carne y hormonas. Creen que el suelo está limpio.
Pero la materia orgánica como la que uno barre cuando el perro tira el cubo al suelo o pisa una mierda en la calle, acecha. Quizás como humanos nos sea imposible y nos haga, en el fondo mejores, no saber escapar de pensar lo contrario. La ficción. Sí, los poemas, las confesiones amorosas y el palpitar de un paladar que pronuncia “te quiero” por primera vez. Todo eso es importante. Las palabras son importantes. Vivir esa ilusión.
Pero quizás, ya luego, aún así, sea demasiado complejo andar inventando más palabras a medida que el cubo se llena. Y quizás, no sé, haya un acto de amor verdaderamente hermoso en amar esa acumulación de residuos que en realidad nos componen sin palabra ninguna. Puede ser, a veces pienso, sea la aceptación y convivencia con esa materia toda, sin truco ni cartón, incluso estiércol, la que daría con un amor que convence a los escépticos del amor una vez este pierde su aura más evidente, aquel que pertenece a los cuentos y las leyendas.
Cuando llega el silencio, por mucho que uno hable, la basura huele. Y supongo que el amor del mundo se sostiene en olfatos que adoran hedores que a otros nos harían vomitar. Recuerdo que una vez, hace años, una limpiadora de un museo italiano vio una obra de arte y se creyó que era basura.
Una instalación contemporánea que se llama. La obra la firmaba una pareja de artistas que, seguro, como toda pareja de artistas, se habría llevado noches en vela trabajando, charlando, rompiéndose el coco, pensando, no sé, que aquella esquina de residuos que imaginaban en un museo, era prueba de algo, representaba algo, suyo, que tenía que ver con su vivencia, tan singular como una escucha, un beso, una caricia, un estar juntos y vivir algo, en fin, que tenía su belleza ser compartido. Como una muestra de su paso por el mundo.
La señora de la limpieza dejó la sala de exposiciones como una patena. Y de aquello ya no quedó nada. Puto perro.