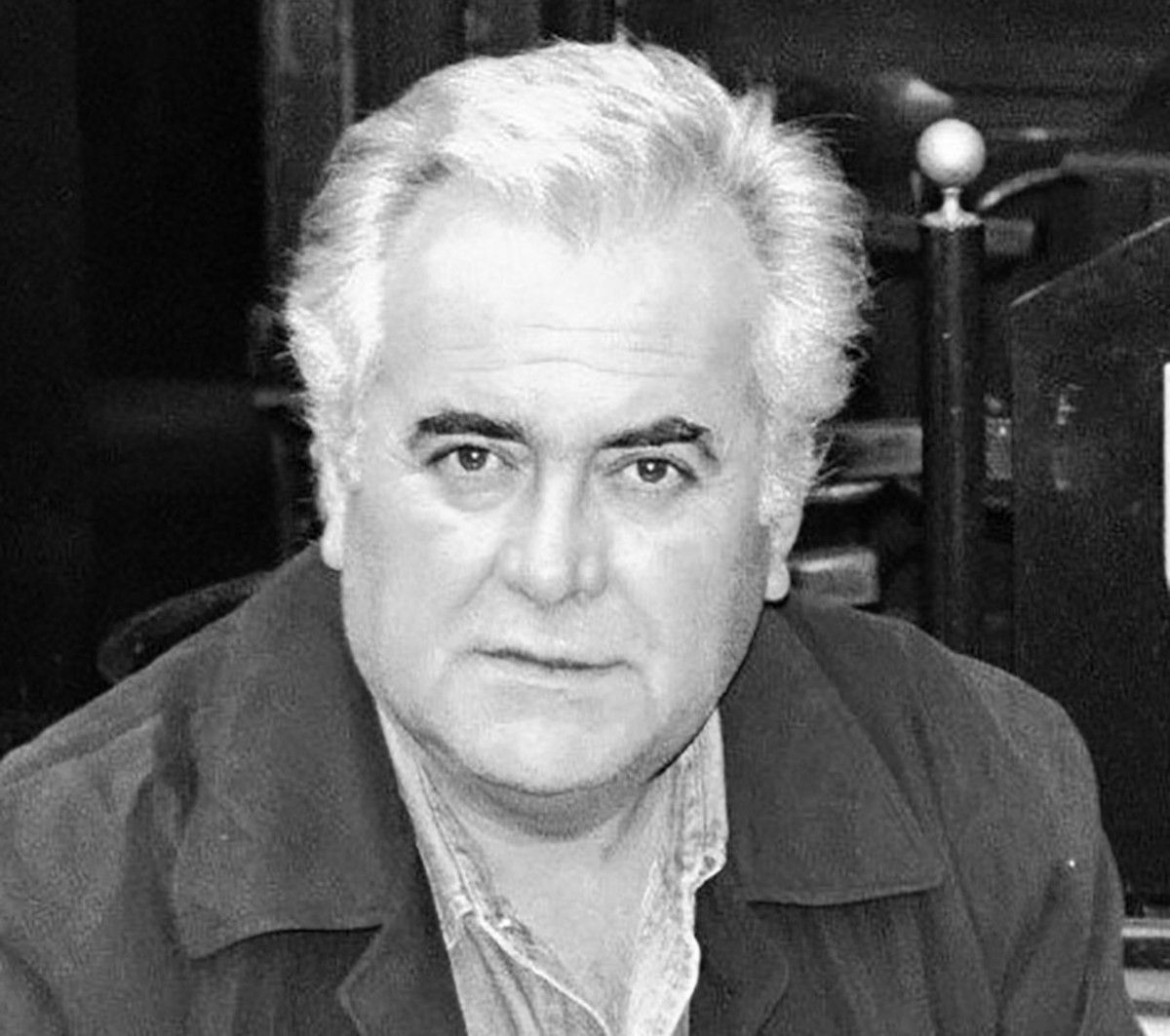Antes, el Estado (Monarquía, Iglesia, banca) administraba la formación y la información de los ciudadanos porque adueñándose del conocimiento fortificaba su poder. Lo podía hacer porque la teoría del derecho divino les eximía de justificar o de compartir este poder. El monarca (y su corte), el papa (y su sínodo) y el rico (y sus accionistas) solo respondían ante la Historia, ante Dios, o ante el Consejo de Administración. La ignorancia del rebaño era algo natural, consustancial, y la base de su sometimiento: había que dirigirlo y sermonearlo para mantenerlo en una beatífica minoría de edad. La vida de los ciudadanos quedaba al albur de la magnanimidad del príncipe. La beneficencia para pobres era y es una consecuencia de la caridad de los poderosos, no del derecho de las gentes y de las naciones.
Este estado de cosas, este universo compartido de creencias y valores, comienza a resquebrajarse a partir de la Revolución Francesa y de la Ilustración, y dos mandamientos fundacionales socavan sus cimientos: en el plano del conocimiento: atrévete a saber; en el plano moral: el valor de la persona, como fin y no como medio.
La exigencia de poner al alcance de los ciudadanos las fuentes del conocimiento y una parte de los bienes y servicios para garantizar una vida digna, obligó a reformular la estrategia del poder (Estado, Iglesia, Corporaciones) porque los poderes ya no responden ante Dios o ante la Historia sino ante el Parlamento, que es la sede de la soberanía popular. Para contrarrestar esta nueva exigencia histórica -una vez espantada la amenaza del comunismo- el poder ha reaccionado en el siglo XXI con dos estrategias:
La primera es ofrecer tal cantidad de información que es imposible procesarla y, por tanto, pensar. Bombardeando de noticias (verdaderas y falsas) provocan tal saturación y ruido que impiden de facto cualquier tipo de pensamiento crítico. Donde había un estreñimiento por la escasez de conocimiento ahora hay una diarrea por atracón, por la ingesta compulsiva de subgénero desinformativo. Es el reino de la “post verdad”, es decir, de la mentira. Y da igual que la mentira parezca o no verdad porque funciona igual de bien (misteriosamente), sirve igual a los intereses de los poderosos, por lo tanto ¿qué sentido tiene entonces disimular? Y si surge algún reproche moral, lo ridiculizan con algún nuevo descalificativo (“buenismo”) para conseguir el desistimiento de la crítica, la rendición por hartazgo. El cinismo es la primera característica de este nuevo tiempo que no quiere distinguir entre hechos y opiniones.
Complementariamente, para eludir el derecho de ciudadanos y naciones a procurar una vida digna, proclaman que este estado de cosas es una simple ley natural inexorable donde triunfan los mejores, los más fuertes y, paralelamente, surge un repertorio infinito de organizaciones benefactoras y piadosas que atienden con buena fe y mejor intención los crímenes contra humanidad. De esta manera sacamos el debate del territorio de los derechos y lo anclamos en la beneficencia y la filantropía: innumerables ONG, iniciativas, tratados y organizaciones supranacionales cada vez más resquebrajadas y abandonadas a su suerte: ONU, UNESCO, FAO, ACNUR, UNICF, OMS…que tratan de aliviar – cada día con menos recursos y más zancadillas- el dolor cotidiano de más de las tres cuartas partes de la población mundial, por hambre, sed, enfermedades, ignorancia o por guerras sin fin y que, a su vez, sirven de tapón para impedir afrontar las necesidades básicas como un derecho elemental, anterior y preeminente al derecho a la propiedad privada. El individualismo furioso (la egolatría) es la segunda característica de este nuevo tiempo. A voces. A gritos. Con desdén y menosprecio al otro. Con impudicia.
La impudicia, el cinismo y la egolatría (el matonismo) campan a sus anchas acusando a las víctimas de ser los únicos responsables de su propio calvario (“los palestinos se lo han buscado”, igual que “se lo buscaron” en su día los judíos, los rojos, los negros o los inmigrantes), eludiendo la única pregunta que tiene sentido político: Cómo repartimos (mejor) los bienes de este mundo entre todos. Cómo conseguimos proveer a personas y naciones las condiciones que hagan posible su irrenunciable derecho a una vida digna.