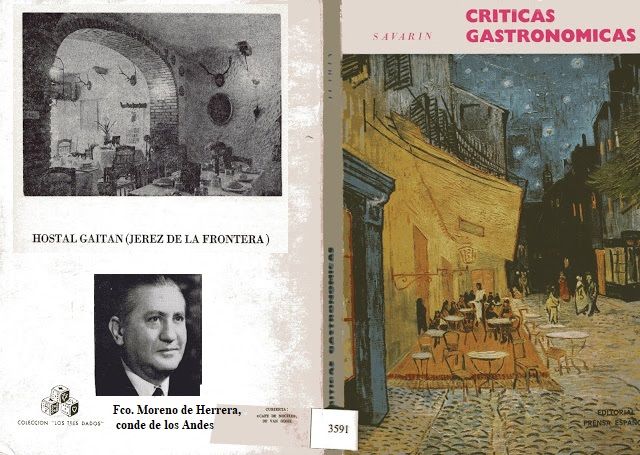Cuando el común de los mortales se representa la idiosincrasia gastronómica de Jerez de la Frontera, no imagina otra cosa que vinos y riñones al Jerez. Ya sea el hígado de un pobre borrachín o los riñones de un pobre cerdito, a simple vista puede parecer que la cultura gastronómica jerezana no tiene más que enseñarnos que vísceras regadas en alcohol. El primero conduce al delirium tremens, los segundos están delirantemente tremendos. Usted elige.
Y, no nos vamos a engañar, es verdad que el vino ha marcado la idiosincrasia de Jerez hasta extremos insospechados. Por ejemplo, con el paso de las décadas sus principales tipos han influido profundamente en sus estamentos sociales. ¿Cómo si no explicar esas palabrejas tan rebuscadas en el dorso de cada botella? Fino, palocortao, amontillado, Pedro Ximénez, oloroso…
En Jerez, ciudad de señoritos por excelencia, a la casta dominante, que ha sufrido múltiples cambios a lo largo del último siglo, se les puede denominar “los Finos”. Antes se paseaban a caballo por toda la ciudad, se reservaban para uso privado la mitad de la producción de sus bodegas y eran el temor de las casas de mala vida. Ahora son más discretos. Más modernos, que se dice. Persiste su predilección por la moda inglesa, practican esa s líquida que le brota a un andaluz cuando trata de sonar bien y llevan a sus niños al Altillo School, entre otros síntomas de “finura”. Se les puede encontrar en los mejores palcos de Semana Santa, en algún club de Pádel de las afueras y de paseo por lo que siguen llamando “el Hipercor”. Pero no queremos encontrárnoslos.
La clase media-baja, el jerezano urbano de a pie, suele caminar sin camisa en verano, lo que le permite sudar en abundancia. De ahí que le digan el “Oloroso”. Sus patillas tienen la forma de una bota de vino, evocando la pisa de la uva. Es cofrade y cafre, según qué Semanas, y gusta de salirse a la casapuerta cuando hace la fresquita, para compartir el olor de sus sobaquillos con el mundo. Es impetuoso, chovinista y orgulloso, y a él se refiere ese proverbio de “el de Jeré, si no toca no ve”, pues sus modales en la mesa, que es lo que a nosotros nos interesa, no son precisamente ejemplares.
Generalmente deberíamos introducir una clase media bien definida entre los aristócratas y estos sans culottes veraniegos. Así debería ser, no cabe duda, pero nuestra ciudad no nos lo permite. “En Jeré”, como dice el refrán, “o eres caballo o eres Domé” (Domecq). Tanto es así que a cierto alcalde, ávido lector e inquieto filósofo, cuando descubrió que para Platón la cabeza de la sociedad eran los aristócratas y el cuerpo se dividía entre “guerreros guardianes” y “artesanos”, le fue creciendo una y se le achicó el otro, por pura osmosis. Treinta años de contacto con la problemática de la ciudad dan para mucho.
Pero no acaba ahí la cosa. Con el segundo término municipal más grande de Andalucía, hay en los alrededores de la ciudad numerosas poblaciones cuyos habitantes merecen el apelativo de “jerezanos”, aunque con frecuencia se sientan minusvalorados por el ayuntamiento y no comprendan por qué siguen bajo su yugo con tantos kilómetros de por medio. Los jerezanos capitolinos tienden a prejuzgarlos como seres rústicos, primitivos y vulgares, del mismo modo que un sevillano o madrileño puede tomar a los jerezanos en general por gente muy provinciana. Los del entorno rural son, como en cualquier otra villa, pintados como cerriles, campestres y asalvajados, de ahí que (y no sólo por Montesierra y los Montes de Propios), se les diga los "Amontillados". Injusto que es el mundo…
Podríamos ampliar la clasificación e introducir más matices, pero con ella sólo estamos corroborando nuestra afirmación inicial: que en Jerez no hay más que vino, que el vino domina todas las esferas del pensamiento, la cultura y la exacta ciencia del tapeo. Antiguamente, los jerezanos se iniciaban en el alcoholismo desde edades muy tiernas, gracias a la mezcla de yema de huevo cruda y vino dulce que llamaban candié (una peculiar aproximación al inglés “candy egg”). Una vez se han probado tres de esos, ya no hay vuelta atrás.
Pero no todo va a ser pimple. En Jerez no sólo sobra brandy. También sobran huevos. Sobre todo la yema, pues la clara se utilizaba en las bodegas para clarificar el vino, y valga la redundancia. De ahí que un humilde convento de monjas, para encontrarle una utilidad a tanta yema, descubriera que se puede alcanzar el cielo por otras vías aparte de la ascética. Pero antes, para comprenderlo mejor, tenemos que visitar la campiña.
Y es que Jerez es un microcosmos muy completo, pues incluye nada menos que una variada serie de topónimos con referencia el infierno, el cielo y el purgatorio, los cuales forman una especie de línea infierno-cielo que parte de las calurosas tierras de labranza que la circundan y se dirige hacia la urbe principal (algo poco asombroso si se tiene en mente cuánto tuvieron que sufrir en esos campos innumerables generaciones de jornaleros, mientras los señoritos se pavoneaban por la Calle Larga).[1] Del mismo modo, y para completar el cuadro, había a las afueras dos viñas alegóricas enemigas, una enfrente de la otra: la viña de Dios y la viña del Diablo. Esa independencia espiritual de Jerez, que además del ayuntamiento y los edificios del gobierno posee representantes de las más altas instancias celestiales, es hasta donde yo sé única a este lado de Roma.
Pero el verdadero representante del Señor en la piadosa ciudad de los dos Patrones es el tocino de cielo, nombre que fusiona la pringosa materia orgánica con el hogar espiritual donde Dios nos aguarda.[2] La pastelería del sur de España sigue muy influenciada por la musulmana. No obstante, tras la Reconquista fueron los conventos femeninos los principales productores de dulces. Copiaron las recetas de los moros, sí, pero les añadieron sacrílego tocino a casi todas, y así las cristianizaron. Y a las que no se prestaban a ello simplemente las santificaron entre dos hostias, como hicieron en Alicante con esa delicia árabe que hoy llaman “turrón”.
También fueron monjitas las que bautizaron el tocino de cielo. Según la leyenda, lo ingeniaron las del convento del Espíritu Santo para aprovechar las yemas que sobraban en las bodegas, y, como la mayoría de los dulces de convento, quedó asociado a las clases populares, a esos mismos jornaleros que olvidaban sus numerosas penas diarias por medio de unas cucharadas de aquella promesa celestial. Promesa que, en contacto con el cielo de la boca, desde luego ayuda a desarrollar la vena mística.
Su mayor pega: su cualidad de grasilla no lo hace recomendable para anoréxicos o hipocondríacos. Algunos se imaginan, al conocer la anécdota, que por su culpa las jerezanas están muy obesas. E incluso que son feas, porque la berza jerezana típica se hace con cardillos. Paparruchas. En ese caso, ya le echaría yo un buen polvorón a esos mantecados…
Pero hemos pasado a los postres y la copita de Pedro Ximénez, como verdaderos borrachos, sin antes hablar de la comida propiamente dicha. Una ciudad relativamente pequeña como Jerez, ¿puede presumir de algún plato en caliente que no se encuentre en las ciudades vecinas? Teniendo tan cerca Cádiz o Sevilla, ¿existe algo más allá del imperio de la víscera alcoholizada?
Pues sí que lo hay: el ajo campero, que aunque pueda aparecer en las cartas de restaurantes de otras ciudades no aparece luego en el plato si uno comete la osadía de pedirlo más allá de Trebujena. Y con este enrevesado plato, nouvelle cuisine simple y efectiva, deconstrucción secularmente anterior a Ferrán Adriá y otros plagiarios, nos basta y nos sobra.
Nos basta y no sobra porque es un homenaje a la gastronomía como arte. Y no sólo por su sabor, que vuelve adicto a cualquiera que supere la inicial aprensión provocada por su aspecto (de suerte que han tenido que restringir su consumo a unos selectos meses cada año), sino porque su propia forma contiene en sí todo el proceso culinario, de la olla… al culo.
Sí, has leído bien, querido lector: “de la olla al culo”, y ahora lo comprenderás mejor. Cuéntame, ¿qué planta suele acompañar esta delicia en los establecimientos decentes? ¿Qué sinergia fabulosa se ha concebido para conjuntarlo?
Nada menos que rábanos crudos, usados “pa empujá”, porque en el ámbito campestre al que está ligado no abundaban las cucharas. O, en su defecto, pimientos fritos (por la forma más que nada). Es decir, que tenemos un simple tubérculo crudo a la vera de un plato trabajoso y complejo, desmenuzado con sumo cuidado y dedicación A primera vista no pegan ni con Cola (aunque con un buen mosto puede que sí). ¿Por qué una mezcla tan rara? ¿Sobró pan duro y rábanos un año y no sabían qué hacer con ellos?
No, amigo, es más simple que eso. El ajo campero es un plato único porque resume todo el proceso gastronómico, desde que los vegetales aún están bajo tierra hasta que la comida se vuelve papilla digerida por el estómago.
Todo el que lo conoce lo ha sentido alguna vez sin darse cuenta.
El director de cine Stanley Kubrick es conocido por haber filmado la que denominan “la mayor elipsis de la historia del cine”. En efecto, en su película 2001: una odisea en el espacio un prehomínido, justo tras haber recibido la capacidad técnica que permite utilizar y construir instrumentos, lanza un hueso al aire que, acto seguido, da lugar a una nave espacial. De la prehistoria al futuro, se resumen en tres segundos tantos milenios de historia humana que da vértigo.
Pero dime, querido lector, ¿acaso los jerezanos no habíamos concebido una elipsis mayor y mucho más profunda y sabrosa, sin que nadie nos diera crédito de nada? ¿Y no da más fatiguita aún, sobre todo a los que lo miran por primera vez? ¿Qué es más importante, la historia universal o la gastronomía? ¿Puede un país tener una larga historia sin gastronomía? Por supuesto que no, mientras que a la inversa sí se puede, aunque sea a base de hot dogs y cheeseburgers.
Cuando se ha dicho todo, lo mejor es callarse. Kubrick lo sabía muy bien, de ahí que rodara tan pocas películas. Nosotros también somos parcos, aunque nos pongamos como puercos. No es desprecio del buen jamar, es que con lo que tenemos nos sobra. Después del ajo campero, le invade a uno esa angustiosa sensación de que ya está todo inventado bajo el sol. ¿Qué podemos hacerle? Somos felices así. Cualquiera que haya visto una mesa jerezana con la ropa de los domingos lo sabe. Y si se quiere variedad, váyase a un turco.
Pero eso sí, sin pique.
Y la salsa esa blanca espero que sea alioli...
Publicado el 28 de marzo de 2014 en la revista Cosas de Comé.
Referencias
[1]http://www.entornoajerez.com/2013/10/de-jerez-al-cielo-pasando-por-el.html
[2] http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1619903/vaticano/permitioacute/jerez/celebrar/su/san/dionisio/diacutea.html